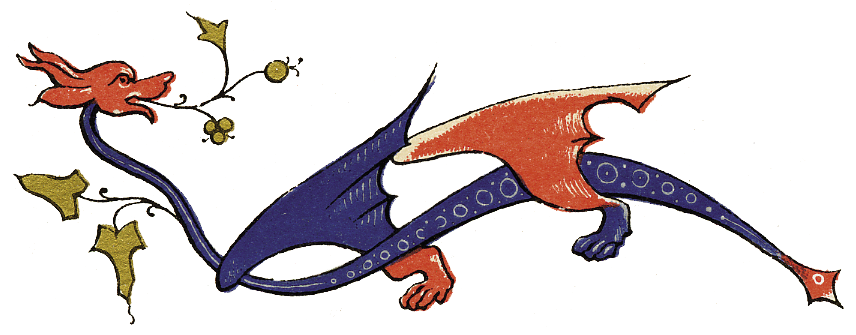Utilizando los nombres completos y el tono adusto que adoptaban cuando querían comunicarse algo serio, Jandre le dijo a Pepelú:
—Oye, José Guadalupe —y su hermano mayor respondió en el mismo tono:
—Dime, Juan Andrés.
—No crees que, ya que estamos convertidos irremediablemente en piedra, deberíamos de hacernos la cirugía plástica que se nos antoje.
—¿Quieres aumentarte o reducirte los senos? ¿O hacerte una cirugía de párpados? ¿Quizá un estiramiento facial? Sería bonito, pero todos los bisturíes se iban a mellar, idiota.
—Eso lo serás tú, porque careces de imaginación, ya que hay procedimientos no quirúrgicos como rellenos faciales y o corporales, además de máscaras de látex. O qué tal si vamos con el mejor escultor, y le pedimos que nos haga lo que cada cual quiera.— Pepelú se quedó pensativo y replicó:
—Pero sería sólo de modo sustractivo, y yo necesito un poco de nalga, otro de nariz, para estar más o menos agusto. ¿Y tú?
—Yo sí quiero que me quiten un poco de nariz, para tenerla más respingada. Y quizá no nos vendría mal ni a ti ni a mí, un recorte de orejas.
—Me acabas de convencer hermanito. Le diste al clavo. A mí tampoco me gustan las orejas de papalote que tenemos. Eso sí, que no me hablen de brocas con punta de diamante para trabajar, porque detesto a los dentistas, y los taladros eléctricos me aterran.
—Vaya, parece que nos vamos poniendo de acuerdo, porque era algo que no había contemplado, pues yo también los odio, por tanto, tendremos que encontrar uno que trabaje a la antigüita, con su cincel y toda su parafernalia de antaño —concluyó Jandre.
Desde aquel momento, ambos se dieron a la tarea de indagar quiénes eran los mejores escultores tradicionales del mundo y la mayoría de las opiniones coincidió en que había tres particularmente buenos en el uso de las técnicas tradicionales, uno era neoyorkino, otro japonés, y un tercero, italiano. Contactaron a cada uno, les hablaron de sus proyectos, y después de entrevistarlos, se decantaron por el italiano Calogero Batuccini, especialmente porque hablaba español, aunque fuese ese español formal y anticuado que usan algunos españoles para aparentar fineza.
Le hicieron una videollamada para ultimar detalles antes de volar a Roma y de allí a Bolonia.
—Ah, estas son las estatuas de que me hablabais. Veo que son de tamaño natural. Tenía toda la facha latina, y un bigotazo cuyas puntas arriscaba constantemente hacia abajo con las yemas de los dedos.
—No se preocupe, los traslados ya están resueltos —repuso Pepelú—; sólo queremos saber si hay un espacio confortable para nosotros en su taller.
—No os puedo hospedar. No tengo sitio para huéspedes. En mi taller hay lugar para el par de estatuas, pero vosotros tendréis que hospedaros en un hotel
—Ah, no nos ha entendido. Nosotros somos las estatuas.
—Si se trata de una broma, voy a cortar la comunicación.
—Espere —intervino Jandre—. Quizá haya oído hablar de nosotros, somos los hermanos Tlachic—y le contaron su historia. Afortunadamente, la fama de los hermanos había trascendido las fronteras, y aunque el escultor se hallaba un tanto incrédulo, fue comprendiendo poco a poco el asunto. Así que, a condición de no rebelar ni su presencia ni su proyecto, temiendo que se le tachara de loco, acordó con los hermanos todo lo necesario.
Como estaban haciendo últimamente cuando tenían que viajar sin sus padres, contrataron a un par de jóvenes -en esta ocasión Isaac y Felipe- para que los acompañasen en el vuelo y los movieran en Italia con los famosos diablitos giratorios.
A pesar de haberse informado previamente acerca de los Tlachic, Calogero Batuccini abrió unos ojos como de plato, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda, al abrir la puerta de su taller y escuchar a los pétreos hermanos despedirse del personal del aeropuerto que los había traído hasta la entrada de su taller, junto con Isaac y Felipe.
Con una turbación y un azoro que no conseguía quitarse de encima, Batuccini habló largo rato con los hermanos, queriendo conocer más detalles de su forma de vida, de su modo de ver las cosas y de todo lo que alguien desearía saber sobre un par de tan extraños clientes convertidos en huéspedes. Correspondió luego, hablando de sí mismo y del ambiente artístico de la ciudad. De pronto, se rebeló su faceta económica, y, como no queriendo la cosa, comentó entusiasmado con doble intención:
—Ma io tengo un amigo en Bolonia, ingeniero en Genética Molecular, que quizá podría lograr que os clonaran, y de ese modo, podríamos hacer negocios, porque io podría modificar vuestras copias según mis requerimientos escultóricos, para realizar una serie de esculturas parlantes, sin contar con que sería muy interesante saber si vuestras moléculas contienen algún tipo de información genética. ¿Sabéis si vuestras moléculas tienen algún tipo de diferenciación, o si todas son simplemente minerales? ¿Conocéis de qué tipo?
Pepelú y Jandre se dijeron por lo bajo, que podría ser interesante, y muy productivo; sería bueno saber cuánto estaría dispuesto a pagar por copia, y levantando la voz, Jandre dijo:
—En principio suena bien, pero nos gustaría hablar el asunto en privado. Tendríamos que pensar a cuánto ascendería el precio de cada copia, en caso de que la clonación fuera posible -Y Pepelú añadió:
—Sobre todo, nos gustaría asegurarnos de que los métodos de su amigo no nos trastornen de algún modo negativo. Aunque de momento, lo más apremiante para nosotros es hablar sobre los proyectos que nos trajeron hasta aquí —El italiano suspiró, sacó un par de pliegos de papel y los extendió sobre una mesa de trabajo, diciendo:
—Voy a hacer un boceto de lo que cada uno quiere. ¿Con quién comenzamos? —Y Jandre le cedió el turno a su hermano mayor, quien comenzó explicando:
—Ambos queremos quitarnos un poco de oreja.
—¿Y como qué tipo de oreja pretenden tener?
—En la mochila que dejaron Isaac y Felipe, hay una laptop donde tenemos ya ubicados algunos modelos. Batuccini acercó una mesita a los “muchachos”, sacó la lap de la mochila, y la colocó encima.
Los muchachos abrieron el archivo utilizando los mandos vocales y le mostraron los modelos que deseaban imitar. Con ojo experto, el escultor iba una y otra vez de la pantalla a los muchachos, e incluso, solicitó su anuencia para tocarlos y sentir la clase de textura de la piedra que los constituía.
—La piedra es muy rara, porque es entre arenisca café y granito. Nunca había visto algo así —dijo el italiano en un susurro, casi para sí; y luego hizo un gesto de asco, al comprobar que había vulgar cemento sobrepuesto simulando prendas de vestir. Se apartó y preguntó— habéis dicho que sentís todo ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver el asunto del dolor, si os corto u os pulo??
—Usted mismo dijo que tiene un amigo ingeniero en Genética Molecular, tal vez podríamos plantearle el problema, para ver si él pudiera proporcionarnos una solución adecuada —respondió Pepelú, y el italiano se quedó pensativo, y con gesto resuelto, tomó su celular y llamó a su amigo.
—¿Anestesia para una estatua? —preguntó el ingeniero, pensando que se trataba de una broma, cosa que siguió pensando hasta que se apersonó en el taller y comprobó que no había tal. Se rascaba la cabeza sin tener la más mínima idea de por donde comenzar. Pidió un par de días para investigar, y se retiró, no sin antes prometer la mayor discreción al respecto. Por su parte, el escultor se sentía aún escamado con la situación, y para no acrecentar su incomodidad, dijo tener que hacer y se retiró a su vez
El amigo ingeniero se presentó a media mañana ojeroso, sintiendo que crecía en su interior un temor supersticioso.
—Me disculpo de antemano, pero tratándose de una cuestión mágica, me di a la tarea de buscar en documentos antiguos de cantería y escultura, y lo único que hallé fue algo dicho por un cantero egipcio llamado Nasim: “… y para que la piedra no sienta dolor, el cantero debe untarle un poco de su propio semen”, y se decía que era el mejor en su oficio —El escultor lo miró incrédulo, preguntando:
—¿Y, tú crees que io?… ¿Io?… —Y el ingeniero meneó afirmativamente la cabeza. Y por no meterse en mayores honduras, argumentó que tenía que dar una asesoría e hizo gracioso mutis.
(Continuará)