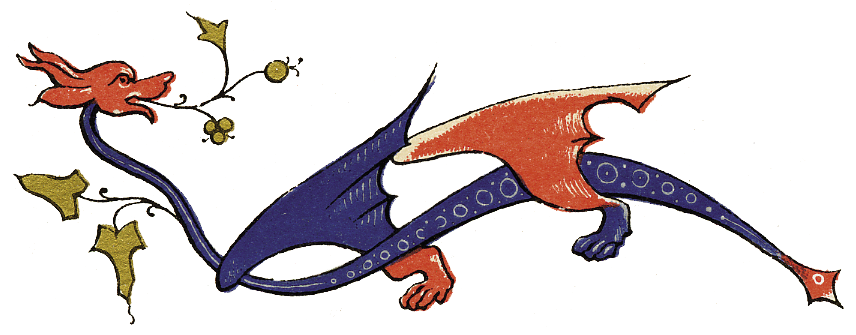El chamán de la Aurora portaba un manto de finas plumas amarillas bordado profusamente con hilos de oro y calzaba sandalias de cuero de venado. El chamán del Crepúsculo llevaba un manto de plumas azul turquesa y verde esmeralda, con bordados de hilos de oro y de los hombros le colgaba una larga estola de plumas de quetzal.
El chamán del Mediodía vestía una túnica blanquísima con espigas de plata; calzaba unas sandalias de cuero de víbora. El cuarto, el chamán del Frío Norte, venía ataviado con un manto de plumas rojas, recamado con jaspes atrapados por hilos de oro entrelazados con hilos de plata.
Caminaban como si el ritmo de sus pasos estuviese marcado por una música que sólo ellos escuchaban, aproximándose al templo que se erguía sobre la cima del cerro, una cúpula de cantera rosa, una rara piedra traída de las elevaciones del Chiquihuite, con cuatro entradas de arco abiertas a cada uno de los puntos cardinales. Andaban con paso lento y acompasado, recorriendo distancias iguales, aunque uno subiera un repecho pedregoso, el otro anduviera por un sendero llano y los otros dos avanzaran por el lecho arenoso de ríos secos.
El guardián del templo contempló desde lejos su arribo y se apartó para no interferir; lo mismo que hizo su padre cincuentaidós años atrás. En el mismo instante los cuatro se encontraron ante cada una de las cuatro entradas del templo, justo en el momento en que el alba teñía con una luz perlina el inmenso territorio de la planicie desierta.
Llegaron a un tiempo a la entrada que les correspondía y a un tiempo hicieron una reverencia, se incorporaron luego mirándose a los rostros, cada cual enmarcado por el correspondiente arco de entrada. Acto seguido, se acercaron al altar circular de piedra que se alzaba en mitad del templo, con la misma parsimonia y sincronía de antes. El chamán de la Aurora dio comienzo al ritual, formando sobre el altar un par de círculos concéntricos en torno al centro: el mayor de polvo de yauhtli y el menor de tlilxóchitl. El chamán del Mediodía añadió un círculo concéntrico más pequeño formado por haces de ramitas de blanco ayacahuite. El chamán del Crepúsculo amontonó sobre aquella base maderas descortezadas de oyametl del cerro que llaman Coatepec, de la provincia de Tollan. Por último, el chamán de la Noche puso encima unas ramas peladas y secas, recogidas en el ahuatlán de la montaña Ixtacíhuatl, madera castigada por el rayo y secada por el sol de las alturas, que al arder desprendería un delicioso aroma cítrico. En su momento, todas las maderas allí dispuestas también regalarían al arder la exquisitez de sus perfumes.
Hecho esto, cada uno extrajo de su alforja un teocuahuitl sagrado, un pequeño rectángulo de madera con un orificio, insertando en él el palo cilíndrico que lo complementaba, haciéndolo girar con las palmas de las manos, y al mismo tiempo los cuatro chamanes hicieron saltar azuladas chispas de las bases de madera, hasta que el fuego comenzó a arder en las ramas más pequeñas por cuatro costados, primero débilmente, y de manera paulatina con mayor intensidad y brío; las lenguas rojas se tornaron azules y casi blancas, hasta que finalmente fueron semejantes en todo al fuego del cielo, al aliento divino de Huehuetéotl y Xiuhtecuhtli, señores de verdad y de gloria, el Dios Viejo y el Dios del Fuego y el calor, tan necesarios para la vida.
El silencio era casi total, de no ser por el límpido murmullo del fuego, que susurraba su arcana poesía dentro de la cúpula de piedra; ni siquiera se oía la respiración de los cuatro chamanes inmóviles en el centro de sus inmensos universos, contemplando arrobados cómo la sagrada llama tomaba su forma gracias a la simple arquitectura de las ramas que habían colocado ritualmente sobre el altar de piedra, con la mirada fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, que elevaba su plegaria por el pueblo mexica y por su Tlatoani, para que el Señor de Señores continuara gobernando allá lejos sentado en su trono, en la resplandeciente sala de su palacio en la gran Tenochtitlan, en medio de paredes de canto, mármol, jaspe, pórfido, piedra negra de vetas rojas como rubíes, piedra blanca, y piedra traslúcida; bajo techos magníficos de maderas de cedro, palma, ciprés, pino y de otros árboles, bien labradas y talladas; y cámaras, pintadas, esteradas, muchas con ornamentos de algodón, de pelo de conejo, de pluma. A esas horas de la mañana, el aire en aquel templo mágico y solitario estaba en calma, como debía ser, para que el Fuego celeste tomara las formas y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empuja hacia lo alto para unirse con el treceavo cielo, su fuente original.
De golpe, en el momento más sublime, sopló un hálito poderoso sobre las llamas, apagándolas. Ante la mirada estupefacta de los chamanes, las brasas quedaron convertidas en negro carbón en un instante. No hubo ninguna otra señal ni sonido, salvo el fuerte chillido de un águila real que a lo lejos se cernía sobre su presa, o caía herida, casi una mota en el vacío firmamento; ni hubo tampoco palabra alguna. Los cuatro hombres, estupefactos junto al altar, afectados por un triste presagio, comenzaron a derramar lágrimas en silencio.
El guardián del templo, que se había acercado al contemplar el resplandor de las llamas, se preguntaba intrigado cuál sería la causa de aquel llanto generalizado, cuando una lágrima rodó por su mejilla sin razón aparente.