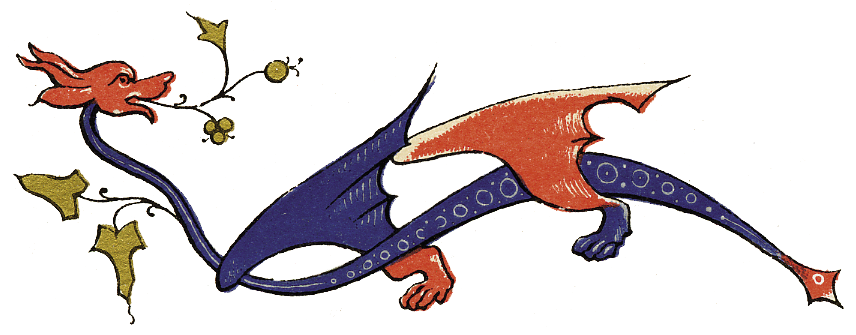Los Tlachic en Crupet
Al concluir los eventos deportivos de París 2024, cierta tarde Don Tomás y Doña Rufina discutían sobre quedarse o no a la clausura de los juegos, cuando el compadre Gaudelio llamó por el Guatsap desde México, muy preocupado porque no había sabido nada de ellos. Don Tomás puso el altavoz para que hablara con toda la familia y Gaudencio procedió:
—Ay compadre Tomás, a ver si no se perjudica el espectáculo de Jandre y Pepelú, porque aquí en México salió en la tele que en el sur de Bélgica hay un pueblecito donde “viven” dos hermanas que fueron hechas piedra por la venganza de un brujo africano, y dicen que las dos estatuas hablan. No dijeron si también prepararían un espectáculo, pero siento que el asunto le va a restar fuerza a las presentaciones de los muchachos.
—¡No manches! ¡Podríamos conocerlas ahora que estamos en París, Pá!
—En Europa todo está cerca y Bélgica está pegadito a Francia, -dijo Pepelú desde el cuarto contiguo, donde se hallaba acomodado junto a su hermano, pues tenía muy buen oído y le gustaba el chisme, agregando— me están entrando unas ganas locas de conocer a las hermanas. ¡Qué casualidad que sean dos como nosotros!
—Ay, este calenturiento ya está pensando en un romance pétreo. Eso sí que sería noticia. Lo mismo, si nos casáramos con ellas y tuviéramos estatuitas de piedra -agregó Jandre muerto de risa desde el mismo lugar.
—Estos chamacos no van a cambiar jamás —dijo el compadre Gaudelio, carraspeando un poco antes de despedirse.
Instalados frente al ordenador Pepelú y Jandre buscaron más información sobre las chicas belgas. Así se enteraron de que se llamaban Gisèle y Martine y que vivían en Crupet, una aldea en la Región Valona. Investigando acerca de las posibles maneras de viajar hasta allí desde París hallaron que lo mejor sería rentar un auto, aunque luego decidieron no soñar ni especular cómo serían el viaje y el encuentro con las chicas.
Mientras sus padres acudían a determinadas competencias para cumplir con sus contratos, Jandre y Pepelú continuaron asistiendo a las que les parecían más interesantes, levantando revuelo en todas partes, no solo por la excentricidad que representaba llevar a un par de estatuas a presenciar las competencias, sino por todas las barbaridades que gritaban los pétreos hermanos durante los eventos.
Una vez concluidos los juegos, Don Tomás y Doña Rufina se dispusieron a cumplirles a sus hijos el capricho, por otra parte muy justificado, de hacer el viaje a Crupet, para conocer a las belgas Gisèle y Martine.
Después de un par de días, y gracias a los buenos oficios de Jean Pierre, pudieron rentar una van para viajar los seis, quitando el asiento trasero para acomodar a Jandre y Pepelú. Los hermanos nigerinos, muy enterados del asunto, recomendaron moverse por carreteras vecinales en vez de las autopistas, para no ser molestados por las autoridades, por el tema del transporte de las estatuas. Compraron varios mapas, y una vez acomodados, partieron y en vez de las tres horas y pico que hubieran empleado en recorrer los trecientos treintaidós kilómetros que los separaban de Crupet, hicieron cerca de cinco horas, una vez abandonado el caos olímpico de la Ciudad Luz.
La región aledaña a Crupet era encantadora, sus paisajes constituían escenarios de crestas y valles salpicados de arroyos, poblados de espesos bosques de álamos y hayas, castaños y robles. Una vez instalados en el Castillo de Ronchinne, en donde tenían reservaciones, decidieron buscar cuanto antes a las chicas y volvieron a la van. Lo primero que les asombró al llegar, fue una estructura medieval que se alzaba justo en medio de una laguna, conectada a tierra sólo por un pequeño puente de piedra.
Lo siguiente que les llamó la atención, fue que el estacionamiento público de Crupet era casi tan grande como el pueblo entero, y que estuviera casi al tope de autos. Un vigilante les informó que siempre estaba lleno de vehículos con placas alemanas, francesas, belgas y, sobre todo, neerlandesas.
Había gran cantidad de holandeses, que acudían contentos al lugar, de seguro, porque en sus tierras planas sólo veían remolachas y tulipanes brotando de la tierra. Traían sus hieleras con sándwiches preparados en casa por la mañana, termos con café caliente y galletas de apariencia deliciosa.
—Me pregunto si lo hacen por ahorrar ya que tienen fama de poco dispendiosos, o simplemente para evitar el peligro de entrar en contacto con la población local —comentó Jean Antoine.
Dejaron allí la van y continuaron a pie. Las calles del pueblo eran retorcidas, empedradas, con casas de piedra caliza, entre las que asomaban algunos antiguos molinos de viento.
Jean Pierre se apersonó para preguntar por el paradero de las chicas embrujadas, y de inmediato le informaron que la casa de la familia Gautier estaba detrás de la Iglesia de San Martín, y cuanto antes se dirigieron hacia allá. Doña Rufina insistió en detenerse unos momentos para persignarse y admirar la hermosa portada del templo, antes de arribar a su destino.
No fue difícil dar con el domicilio, pues todo mundo en el pueblo conocía su ubicación. Se trataba de una casa solariega de Piedra, que debía haber sido construida entre el siglo XIII y el siglo XIV.
Jean Pierre y Jean Antoine hubieron de emplearse a fondo para explicar la presencia del grupo, primero ante los criados, luego ante los señores Gautier, los recelosos padres de las chicas, quienes veían con desconfianza a la rara comitiva. Finalmente, al escuchar hablar a Jandre y Pepelú, se convencieron de la cabalidad del propósito de sus visitantes, no obstante la insólita situación; y en tanto que Madame Gautier iba a enterar a sus hijas de la inesperada visita, Monsieur Gautier les ofreció una copa de vino tinto, para hacerlos pasar después de unos minutos a un salón con pesados muebles y sillones adosados a los muros, en cuyo centro había un futón sobre el que yacían recostadas las hermanas Gautier hechas piedra. Los criados acomodaron convenientemente a Gisèle y Martine frente a Jandre y Pepelú, de modo que pudiesen verlos, ya que, al igual que los hermanos mexicanos, podían ver al frente, oír, sentir y hablar de algún extraño modo, sin que nada se moviese en sus labios. Una vez hechas las presentaciones, intentaron conversar.
Pepelú y Jandre contaron su historia, y los señores Gautier se miraron interrogantes al enterarse de que los Tlachic eran brujos, no obstante, las chicas parecían encantadas con el asunto, y contaron a su vez su historia:
—Gisèle y yo somos periodistas, y decidimos hacer una serie de reportajes sobre la brujería africana, comenzando por la cuna del vudú, en la República de Benín. Decidimos hacer el viaje en los primeros días del año, a sabiendas de que el 10 de enero era un día dedicado a los dioses del vudú. Volamos a Cotonú, la ciudad más poblada de Benín. Originalmente, pensábamos dirigirnos a Ouidah, centro espiritual del vudú beninés, en la costa central, pero después nos enteramos de que, al norte de Cotonú, en las inmediaciones del vasto humedal del lago Nokoué, había un brujo al que, incluso los brujos locales temían, y nos dispusimos a entrevistarlo. Era mucho más de lo que esperábamos hallar.
En el hotel nos recomendaron a un guía de turistas, quien se asustó al conocer nuestro destino. Dudaba, diciéndonos que a lo sumo nos dejaría a una distancia prudencial del sitio, a condición de que no mencionásemos su participación al brujo, pero una buena cantidad de billetes terminó por convencerlo de guiarnos hasta el lugar. Nos dijo que por fuerza debíamos rentar un vehículo todoterreno cerrado, para después entregarnos una lista de requerimientos logísticos que podíamos encontrar en los establecimientos de Cotonú, y quedamos de vernos al amanecer.
Partimos muy temprano, él abría la marcha montado en un triciclo motorizado. En un punto determinado se detuvo, señalando un trío de chozas en mitad del humedal del lago Nokoué. Le preguntamos si no creía que el todoterreno se atascaría, y nos hizo notar que, por alguna razón extraña, había un área de tierra seca en torno a las chozas y una franja igualmente seca que conducía a ellas. No dejaba de echar nerviosas miradas a las tres viviendas, como esperando que saliera de ellas algún monstruo. Nos preguntó que a qué hora debía recogernos, y al enterarse de que pensábamos permanecer allí, al menos tres días, nos hizo firmar un documento eximiéndolo de toda responsabilidad. Apenas si se dio tiempo de decir con voz temblorosa que nos recogería en aquel mismo punto tres días más tarde, antes de entregarnos un revólver y partir a toda prisa.
Detuvimos el todoterreno a unos cien metros de las chozas, procurando no ser invasivas, y al acercarnos a las tres viviendas, descubrimos tras de una de ellas a un par de jóvenes veinteañeros ocupados en fabricar un par de lanzas. Al escuchar nuestros pasos sobre la tierra reseca, levantaron las cabezas, extrañados. Desde el primer momento en que nos vieron, advertimos una lúbrica mirada en los ojos de ambos, debidas, seguramente, a que mi hermana y yo no éramos mal parecidas y estábamos bien dotadas, físicamente hablando. Afortunadamente, hablaban francés, como la mayoría de la gente de aquel conjunto de excolonias francesas de la costa occidental africana. Les explicamos el motivo de nuestra visita, los jóvenes intercambiaron una mirada meneando negativamente la cabeza, y dijeron algo entre ellos en su lengua. Nos informaron que el brujo era su padre, y que era muy reticente a entablar relación con franceses, y que no obstante le explicarían el asunto. —Jean Pierre y Jean Antoine se miraron entre sí significativamente, y siguieron traduciendo— con un ademán, nos indicaron que permaneciéramos allí, mientras ellos penetraron en una de las chozas. Escuchamos una acalorada discusión al interior de la vivienda, y después de un largo rato, los jóvenes salieron con caras largas, informándonos que, en efecto, su padre no quería saber nada de francesa alguna; aclaramos que no éramos francesas, sino belgas, y nos dijeron que, para su padre, todos los europeos éramos iguales.
En ese momento, Gisel se me acercó, diciéndome en neerlandés que podíamos intentar seducirlos a cambio de sus buenos oficios para convencer a su padre, e irreflexivamente acepté, sin vislumbrar las consecuencias de nuestra imprudencia. Así que, haciendo gala de nuestras mejores artimañas, nos les acercamos contoneándonos, echando miraditas provocativas y sonriendo, para proponerles el trato, ellos nos miraron de arriba a abajo con ardientes miradas, se retiraron unos pasos a deliberar, y acto seguido, aceptaron. Uno de ellos quiso tocar a Martine y ella lo eludió grácilmente con un giro, diciéndole que primero debían cumplir con su parte. El muchacho hizo un mohín de disgusto, pero entendió que tratos eran tratos y se apartó.
Nosotras volvimos al vehículo y comenzamos a dar cuenta de las provisiones que habíamos conseguido en Cotonú, disponiéndonos a esperar. A lo lejos veíamos cómo entraban y salían de la choza de su padre exasperados, pero ni se acercaron ni ocurrió nada apreciable el resto del día.
Por la noche, como era de esperarse, los jóvenes se hicieron presentes fuera del vehículo, pretendiendo que su padre ya había aceptado hablar con nosotras, solicitando un anticipo; pero nosotras les reiteramos que aún no habían cumplido con su parte del trato, y que no bastaba con su palabra, que eran necesarios los hechos, y después de un largo rato durante el que permanecieron rondando, se retiraron.
Por la mañana constatamos con satisfacción que habían dicho la verdad, pues nos condujeron a la choza de su padre, diciéndonos que la única condición que el brujo imponía era la de no sacar foto alguna, ni de él ni de lo que nos permitiría contemplar; y que se limitaría a hablar con nosotras a la sombra de una arboleda de más allá. Uno de ellos nos condujo hasta allí, en tanto que el otro fue a llamar a su padre.
El hombre tenía el aspecto de un viejo, pese a que sus hijos afirmaban que tenía menos de cuarenta años, seguramente, debido a que la energía para realizar cualquier tipo de magia es la energía vital; y me vino a la mente la decrépita imagen que el famoso ocultista Alister Crowly, mostraba en los últimos años de su vida.
La larga cabellera cana le caía por los hombros y la espalda. Tenía la piel surcada de tatuajes de extraño diseño y una serie de escarificaciones en el rostro; pero por más que nos esforzamos, no logramos discernir a que etnia pertenecían, pese a haber estudiado en los meses previos los distintos diseños utilizados por las tribus de la zona. Desde el primer momento, y durante un largo rato antes de hablar, no dejó de recorrernos con una mirada penetrante y astuta. Cuando lo hizo, su voz era grave y cascada, con una extraña pronunciación del francés. Con un ademán despidió a sus hijos, y con otro, indicó que nos sentáramos sobre una roca marmórea. Mientras él se acuclillaba frente a nosotras y sin preguntarnos lo que deseábamos saber ni hacer mayores preámbulos, inició una larga perorata relativa a la brujería de su gente, perorata que terminó al caer la tarde.
Nosotras no dejábamos de hacer notas en sendas libretas, pese a haber puesto a grabar nuestros celulares, con el temor de contrariar al brujo si lo descubría.
Las cosas que nos rebelaba pasaban de una maravilla a otra: una serie de conceptos que nunca habíamos hallado en la literatura acerca del tema; y a pesar de estar cansadas y hambrientas, continuamos escuchándolo y anotando, hasta que él se incorporó y se alejó rumbo a su vivienda, sin agregar una palabra. Martine y yo nos quedamos sentadas en la piedra bajo la copa del árbol que nos había protegido del sol todo el día y comentamos todo lo escuchado, recordando de pronto el trato que habíamos hecho con los hijos del brujo. Buscamos una excusa para evitar nuestra parte del mismo, diciéndonos enfáticamente que, aunque contásemos con preservativos, no queríamos acostarnos con aquel par, que olían como monos y lamentándonos de haber dado nuestra palabra. En ese momento, creímos ver más allá un par de siluetas abandonando la arboleda al abrigo de las primeras sombras de la noche, y temiendo que se hubiese tratado de los hijos del brujo, que bien podían haber escuchado nuestra conversación escondidos tras los árboles cercanos, llenas de toda clase de funestos augurios, corrimos al todo terreno y nos encerramos en él. No pegamos los párpados en toda la noche, esperando oír en cualquier momento el reclamo del par de hermanos; cosa que no sucedió. Sin embargo, poco antes del amanecer nos venció el sueño. Gisèle hizo una pausa para descansar y Martine prosiguió con un tono de amargura:
—En cuanto clareó, abrí los ojos, al sentir en el rostro los rayos de sol que entraban por la ventanilla, y me alarmé, pues no podía moverme. En un primer momento pensé que estaba soñando y que tenía esa pesadilla en que una no puede moverse, aunque sienta y pueda ver; pero no, enseguida me convencí de que algo peor me estaba pasando en la vigilia. Desperté a gritos a Gisel, que se despertó echando pestes, como siempre que la despiertan abruptamente, y le dije lo que me pasaba. Ella quiso restregarse los ojos para despabilarse, y dio un grito histérico, al darse cuenta de que se hallaba en las mismísimas circunstancias que yo. Intentamos calmarnos mutuamente diciéndonos, sin creerlo, que debía ser algo pasajero; repasamos lo que habíamos comido el día anterior, tratando de recordar si algún bicho nos había picado a pesar del repelente de insectos que nos habíamos embadurnado por todas partes, pero entonces oímos las voces de los hijos del brujo por fuera del todoterreno, diciendo con voz burlona:
—No querían acostarse con negros, ¿verdad? Ahora no van a acostarse nunca con nadie- y al oírnos maldecirlos, rieron divertidos alejándose. Nos cansamos de gritar, de llorar, de rogarles que nos devolvieran a nuestro estado normal, pero pasaron las horas, cayó de nuevo la noche, y nuevamente nos venció el sueño. A media mañana del día siguiente, escuchamos unos motores y alcanzamos a percibir que se detenían al lado del todoterreno y que nos llamaban a voces.
Alguien abrió entonces el vehículo con una ganzúa, y reconocimos la voz del guía, quien había reportado a las autoridades nuestra ausencia del punto donde había convenido en recogernos el día anterior, tras esperarnos varias horas. Al oír nuestras alteradas voces, nos descubrieron espantados en la parte trasera del vehículo. La policía registró las chozas, pero el brujo y sus hijos habían desaparecido. Remolcaron el todoterreno, pues les dije que la llave de encendido debía estar convertida en piedra dentro del bolsillo de mi pantalón; y fue un reto para bajarnos del carro en Cotonú, porque nadie quería ponernos las manos encima, gracias a las bien justificadas supersticiones locales- Martine calló, y Gisèle concluyó:
—Tuvimos que soportar varios días los flashazos de las cámaras de los reporteros y sus preguntas estúpidas, antes de que nuestros incrédulos padres se presentaran y nos sacaran consternados de aquel infierno. Y aquí estamos.
Pepelú y Jandre estaban muy conmovidos, ya que más que nadie, eran capaces de percibir realmente la magnitud de la tragedia. Convencieron a Don Tomás y Doña Rufina de quedarse unos días en Crupet, y pidieron a los Gautier la venia de visitarlos durante su estancia en el pueblito, cosa a la que los Gautier accedieron de mil amores. Salió pues la comitiva y apenas habían llegado al templo de San Martín, Jean-Antoine pidió permiso para volver corriendo a casa de los Gautier, pretextando haber olvidado su celular.
La tarde del día siguiente repitieron la visita, y llenos de un ardor desconocido Jandre y Pepelú empezaron a cortejarlas, por disparatado que ello pudiera parecer. En un momento de inspiración, Jandre propuso:
—¿Por qué no se vienen con nosotros? Podríamos hacer un show los cuatro y viajar por todo el mundo.
En un principio, la idea de viajar con los Tlachic les pareció absurda a las hermanas belgas, sin embargo, durante la visita de la tarde siguiente, parecían entusiasmadas con la propuesta, y Jandre y Pepelú se entregaron ardientemente al cortejo. La situación era extraña, debido a la intervención de los nigerinos, que debían traducir frases de amor y chicoleos de los mexicanos, además de cogerles la mano a las esculturas, acariciarles el cabello o hacerles un cariño en representación de Jandre y Pepelú.
Finalmente, al cuarto día, cuando Don Tomás y doña Rufina insistieron en que debían volver a México, Jean Antoine solicitó un adelanto de la paga y permiso para hacer un viaje relámpago a París, para recoger un importante envío de su padre, agregando que Jean Pierre podría arreglárselas solo con los traslados de Jandre y Pepelú. El permiso y el adelanto fueron otorgados de buena gana, pues los servicios de los nigerinos tenían muy contenta a la familia.
Jean Antoine empleó la noche y parte de la mañana en ir y volver y por la tarde, cuando los Tlachic, acompañados de los nigerinos, fueron a despedirse de la familia Gautier, ocurrió algo insólito: sin previa explicación, Jean Antoine abrió un paquete, sacó un par de collares como dos sartales de hojas y otros pequeños objetos colocándoselos al derredor del cuello a cada una de las estatuas de Gisèle y Martine, destapó un pequeño frasco y derramó una mitad de su contenido sobre la cabeza de cada muchacha; y antes de que los Tlachic y los Gautier reaccionaran, los dos nigerinos iniciaron un cántico al unísono, leyendo el texto del mismo.
En un papel amarillento, y ante los atónitos ojos de los presentes, empezó a cambiar el color de la piedra de las estatuas, hasta que alcanzó el color inequívoco de la vida. Los ojos, los labios y el cabello de las chicas adquirieron poco a poco su color natural, y finalmente, ambas estallaron en un grito de júbilo porque ya podían moverse a voluntad, y se arrojaron en brazos de los nigerinos, en tanto que los presentes se miraban unos a otros sin comprender. La señora Gautier lloraba de alegría y su esposo se restregaba los ojos incrédulo.
Resulta que, al escuchar el relato de las muchachas durante la primera visita, los nigerinos comprendieron que el responsable de la brujería que las aquejaba no era otro que su tío, quien a principio de año se había refugiado junto con sus primos en la casa de su padre en Niamey, y aquel primer día, al volver a casa de los Gautier a buscar su celular supuestamente olvidado, Jan Antoine les preguntó a las chicas si estaban dispuestas a hacer lo que fuere, para recuperar su estado normal. Evidentemente, ellas respondieron que sí. Entonces les preguntó que si incluso serían capaces de casarse con él y su hermano, y tras un momento de reflexión, ambas asintieron, sobre todo, viendo que los nigerinos eran amables y bien parecidos.
La cuestión fue que los nigerinos, al llamar a su padre por teléfono, corroboraron la historia que había provocado la huida de su tío, el brujo, y sus primos de Benín; y prendados, como habían quedado de las chicas belgas, le habían pedido al brujo el grandísimo favor de devolverlas a su estado normal, quien luego de consultarlo con sus agraviados hijos, había accedido, con la advertencia de que si las chicas no cumplían su palabra de casarse con Jean Pierre y Jean Antoine, las convertiría de nuevo en piedra.
Por supuesto que, al conocer la verdad, Jandre y Pepelú se indignaron muchísimo, pero, vislumbrando la posibilidad de que el tío de los nigerinos hiciese lo propio con ellos, tomaron las cosas con resignación.
Infortunadamente, después de esperar otro paquete de Niamey, y de intentar un procedimiento análogo al usado con las belgas, el cual no arrojó resultado alguno salvo un fuerte dolor de cabeza de los hermanos mexicanos, el tío brujo declaró, vía telefónica, que entonces no sería posible devolverlos a la normalidad, pues lo intentado era el único modo que él conocía de hacerlo, y añadió que le gustaría conocer al brujo del Cerro Prieto con quien habían estudiado los chicos Tlachic.
Fue entonces que Don Tomás y Doña Rufina decidieron poner punto final a la aventura europea y tras regresar a París y saldar cuentas con los nigerinos, la familia voló a Guadalajara, volviendo a su casa del Cerro Chueco con dos jóvenes descorazonados.