En aquellos años, mucha gente de Los Altos de Jalisco fue a trabajar al otro lado en diversas labores (las más pesadas, las que los gringos no quieren hacer a menos que haya una buena paga), y Reveriano no había sido la excepción dentro de aquel vasto ejército de conocidos que probaban suerte en el Norte.
Entró como peón en la construcción del ferrocarril de California; y pronto comenzó a destacar por su habilidad para relacionarse de buen grado con todo mundo. Se consiguió una novia gringa de no malos bigotes, y aunque al principio se entendían casi a señas, ambos fueron aprendiendo la lengua del otro.
Ella habló español y él, inglés; ella fue quien le enseñó a conocer a los güeros y a los prietos de aquel lado de la frontera, todo lo cual le valió a Reveriano para llegar a ser, en poco tiempo, jefe de los jefes de cuadrilla, algo así como un capataz bilingüe de la modernidad.
Todo sonreía para el sencillo charro alteño, hasta que su esposa, la que lo estaba esperando con cinco hijos en San Miguel El Alto, envió una carta a la compañía ferroviaria para saber del paradero de Reveriano Plascencia, oriundo de San Ignacio Cerro Gordo, que había salido de San Miguel El Alto hacía ya seis años, sin que se tuviesen sino noticias vagas y ambiguas de los paisanos que trabajaban en el área.
El teatrito se le cayó a Reveriano, al menos con la güera -con la que ya tenía otros dos hijos-. La señora lo demandó al modo americano, y la casita que había comprado para su vejez pasó a formar parte de los haberes de la ofendida. Algo parecido ocurrió con una pequeña cuenta bancaria: debía otorgar una alta pensión a su familia norteamericana.
Así que volvió a San Miguel con las manos vacías y la cola entre las patas porque en el pueblo la noticia de la doble vida de Reveriano corrió como reguero de pólvora. No obstante, echando mano de un último recurso, se presentó con la altanería de otrora en su antigua casa, sin contar con que su esposa, Altagracia Ramírez, no era cualquier mujer. Lo estaba esperando plantada en mitad del patio luego que dos de sus hijos le avisaran que ahí estaba un señor mal encarado. La mujer se asomó por la ventana y fue a sacar la carabina.
Reveriano iba muy confiado; caminó hacia ella, se detuvo en seco al ver el arma, fanfarroneó otro poco. El tiro al aire, y el diestro modo en que la mujer había recargado la carabina sin siquiera dirigirle una palabra, disiparon su arrogancia; comprendió de golpe su sólida y muda determinación.
Se dio la media vuelta, no sin antes intentar un último ruego, que sólo consiguió enderezar la mira del arma. Estaba solo, de ambos lados de la frontera, por lo que no le quedó más remedio que ir a vivir con su hermana, la trastornada mujer que compartía su casa por entero con las gallinas.
¿Sería casualidad, o castigo de Dios? Sepa la bola…
Accéder au contenu principal
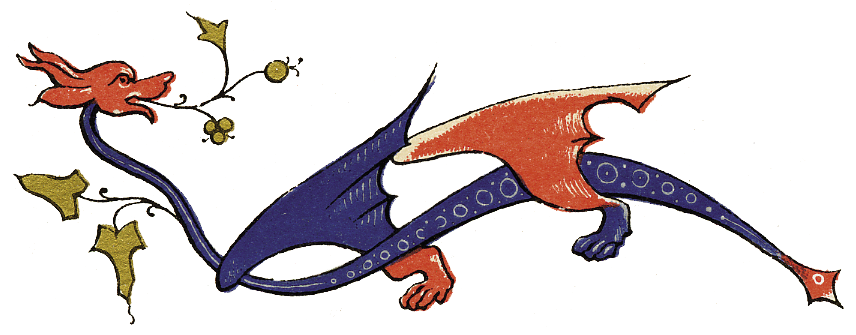
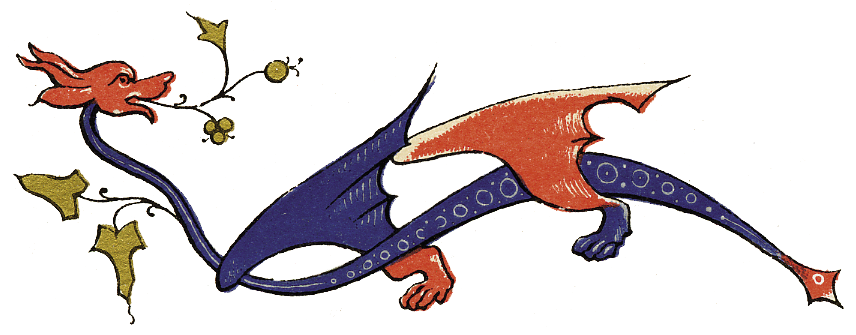
Espace Littéraire